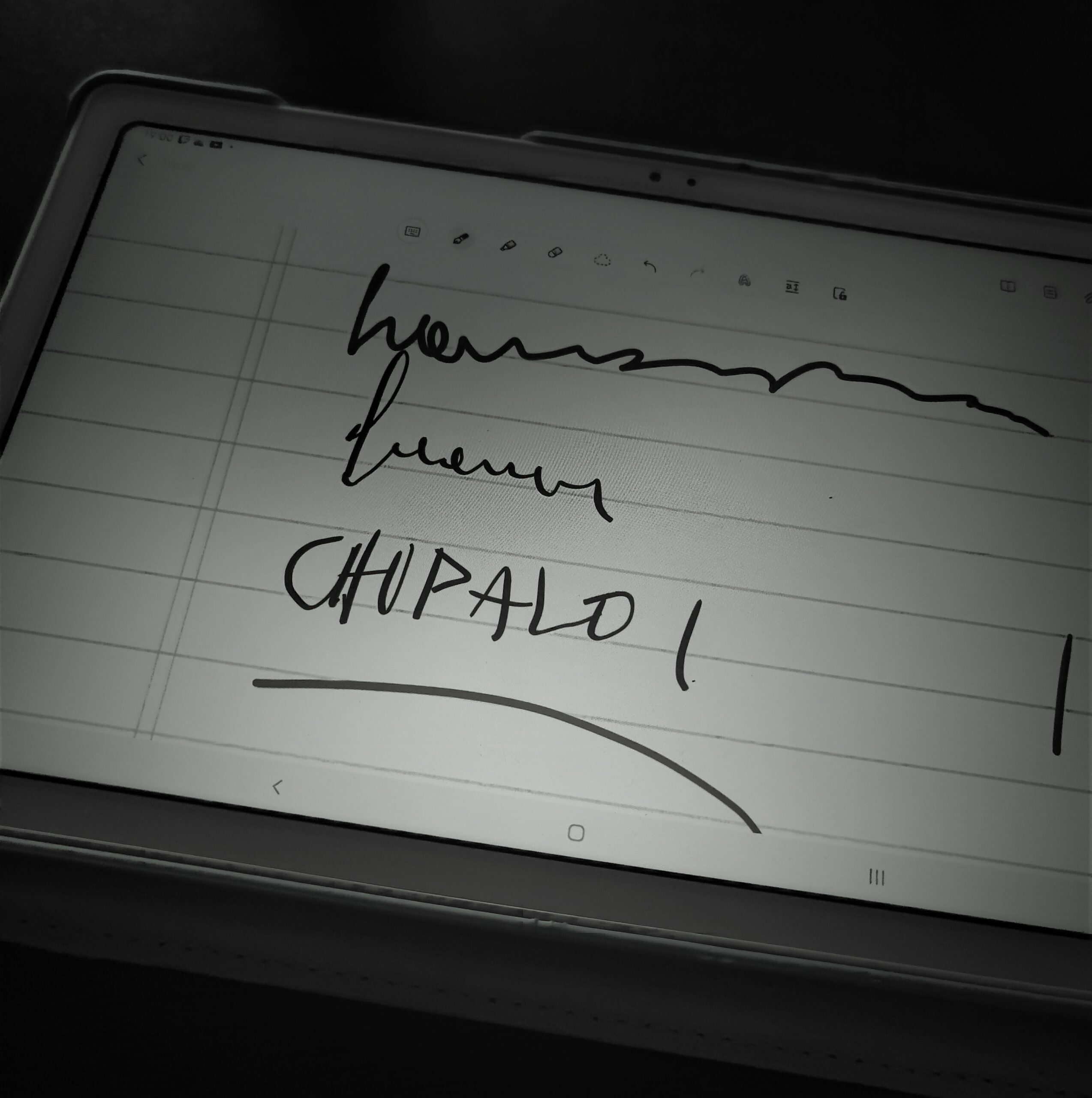¡Estudia hijo, para que no tengas que ensuciarte las manos como yo!
Con esa frase, mi padre me alentaba a tomar los libros y navegar por el universo del saber, ese que mezcla a la mitocondria, el cuadrado de binomio y a la conquista de Chile, en una sola galaxia.
Acompañando la frase, me mostraba sus manos negras, su cuello sudado, y el pelo lleno de astillas y restos de hojas, que daban indicios de una ardua jornada de cosecha de nueces, en el campo donde trabajaba.
El día comenzaba temprano para él: Se levantaba a las 5 am, se vestía despacio para no despertarnos, guardaba la vianda que mi mamá le preparaba en la noche y salía en su bicicleta pistera rumbo al trabajo. Eso sí, siempre antes de salir, se daba una vuelta por mi pieza para subirme el cubrecama.
La cosecha del nogal es el último trabajo para los temporeros de la fruta. La recolección de nueces comienza a fines de marzo y se extiende hasta mediados de mayo. Es en este período, donde los temporeros aprovechan de ganar la mayor cantidad de dinero para hacer frente al invierno. La pega escasea en los meses lluviosos, sobre todo para las comunas rurales dependientes de la agricultura. Mas allá de algún pololo esporádico en alguna construcción, el trabajo es muy esquivo entre junio y agosto, que es cuando comienzan los trabajos previos a la cosecha de cerezas, la primera de la temporada.
Nuestro caso no era la excepción a la mayoría de las familias paininas, así que, durante los meses de otoño, era costumbre que mi padre llegara tarde a casa, con las manos negras producto de la pigmentación de la cáscara de la nuez. Mi madre le decía que usara guantes, pero mi papá respondía que eran manos de trabajador, que yo debía verlas, para que supiera lo que costaba ganarse el plato de comida.
En ese entonces, yo tenía 5 años y no entendía nada de lo que mi papá decía. Para mí, la vida se movía alrededor de mis libros, nuestro perro Jack, (un dóberman café que rescatamos de la calle), y la batería Yamaha que había armado en el patio, con baldes de pintura vacíos y tarros de Nescafé en desuso.
El futuro que mi padre planeaba para mí no consideraba, en ningún capítulo, verme trabajando a todo sol para ganarme el plato de comida. Para él y mi mamá, yo debía estudiar para ser el patrón del fundo, así no me ensuciaba las manos y, a la vez, podría mejorar las condiciones de trabajo para los temporeros, que, por esos años, tenían la mitad de los derechos que tienen ahora. Él entendía que, para que su plan funcionara, con mi madre debían esforzarse el doble para darme una buena educación, la que, lamentablemente, no iba a encontrar en el colegio municipal de Paine. Así que, desde antes de los 3 años, me prepararon para entrar al colegio de monjas de la comuna, el cual tenía buena reputación y una calidad académica sobre la media. Sin embargo, para pagar la mensualidad y tener para comer, mi papá debía trabajar, al menos, 60 días al mes. Por lo que, la única manera de ingresar a ese centro del saber era a través de una beca de excelencia académica. La cual solo se entregaba a dos niños por nivel, sin considerar, además, la extensa lista de postulantes.
Debido al prematuro entrenamiento, aprendí a leer y a escribir antes que mis amigos de la población “El Porvenir”, a las afueras de Paine. A pesar de que la mayoría del tiempo estaba leyendo, nunca me negué a una pichanga cuando gritaban mi nombre desde la calle. No era un lugar peligroso, todos nos conocíamos. El “hola vecino” era el saludo oficial si te topabas con alguien conocido saliendo de tu casa. Siempre se hacían bingos o actividades para ayudar a alguien enfermo. Incluso, íbamos todos juntos a la playa, en una caravana de 5 o 6 buses que la Junta de Vecinos se encargaba de contratar.
A los 4 años, memoricé las capitales de todos los países de América y unas cuantas ciudades de Europa, me sabía hasta la tabla del 10 y podía ver la hora en un “reloj de palitos”, como le llamaba mi mamá. No ahondaré en las técnicas de aprendizaje que utilizaron mis padres, pero puedo asegurarles que jamás las replicaré, hasta me hace mal recordarlas.
No recuerdo el día del examen de admisión. Sin embargo, mi madre dice que la profesora quedó con la boca abierta. Se maravilló cuando leí de corrido y sin titubear, una hoja completa de Papelucho y el Marciano.
Así ingresé a Kínder, al prestigioso colegio María Ana Mogas de Paine. Establecimiento que, según mis padres, aseguraría mi paso a la Universidad.
Saber más que el resto de mis compañeros fue menos beneficioso de lo que pensé. En los primeros años, siempre terminaba los ejercicios antes que los demás y me aburría el resto de la hora. Cuando los profesores preguntaban algo que yo sabía, ignoraban mi mano en alto, argumentando que debía darle la oportunidad a los que sabían menos. Así, poco a poco, comencé a ser invisible para ellos.
Mis compañeros tampoco eran muy amigables. Cuando fuimos más grandes y el lado oscuro de la envidia se apoderó de ellos, comenzaron a ignorarme. Primero por ser el cerebrito del curso y segundo, por hacer eco de las palabras de cierta profesora, cuando, en 5° básico, dijo que por culpa de los niños con beca era que el curso se había llenado de piojos.
Por 7 años viví en 2 mundos completamente diferentes. De 8 a 3, estaba inmerso en uno de costumbres católicas, buen hablar y rodeado de Franciscos Javieres y Sofías Ignacias. Con reglas tan estúpidas, que una vez hicieron que mi mamá fuera a dar explicaciones, porque le dije “Aceituna” al moreno bajito del curso.
Por otro lado, desde las tres y cuarto en adelante, estaba en mi hábitat, con Gilda sonando por alguna ventana, armando una pichanga en el pasaje El Molino y jugando a la escondida con el Zanahoria, el Chico Lillo y la Chimu. Los dos primeros eran hermanos y la Chimu, mi vecina de enfrente
Me gustaba estar con ellos, podíamos pasar horas jugando a la escondida. Teníamos prohibido salir de los límites del pasaje, así que siempre nos ocultábamos en las copas de los árboles o en el negocio de doña Chepa, detrás del letrero de Malta Morenita. Como íbamos en cursos cercanos, a veces también estudiábamos juntos. Aunque no siempre teníamos las mismas materias en los cuadernos, ellos iban un poco más atrasados, ya que asistían a la Escuela Municipal D-822, misma que mis padres evitaron a toda costa.
Cuando terminaron las fiestas patrias del 2001, vivimos la mayor crisis económica que nuestra familia recuerde. Debido a la cesantía que reinaba en la zona, tuvimos que arrendar nuestra casa e irnos a vivir a Buin, unos 10 km. al norte, a la casa de mi abuela. Esa decisión trajo consigo dos noticias para mí: La mejor, era que debía cambiar de colegio, (Desde el nacimiento de mi hermano que no recibía tan buena noticia). La segunda, y mucho más triste, era que debíamos dejar nuestra querida población El Porvenir.
No existirían más pichangas en El Molino, el 80 dejaría de ser la puerta de nuestro hogar y ya no jugaría más a la escondida con mis tres mosqueteros.
Fue triste el adiós. Los chicos no estaban, así que solo me despedí de la Chimu, quien evitó el llanto a toda costa secándose las lágrimas con las mangas del chaleco. Fue la última vez que la vi, hoy me siento mal por haber inventado su apodo, no era su culpa tener los dientes picados ni haber tenido piojos por casi un año. Con el tiempo, supe que fue mamá adolescente y la echaron de la casa, así que se fue a vivir al sur, a Chillán, donde su abuela. Al Chico Lillo y al Zanahoria los vi hace un par de años, vendiendo carcasas para celulares en Estación Central. Los saludé y nos inundamos en un abrazo fraterno. Hablamos un rato, me contaron que estuvieron en la cárcel por tráfico, pero que ahora habían encontrado el camino siguiendo a Jehová. Conversamos unos minutos y nos despedimos. Saldamos así, la deuda del adiós de hacía 15 años.
En octubre del 2001, llegamos a vivir a Buin a la casa de mi abuela, la mamá de mi mamá. Era una casa colonial antigua, con piezas gigantes y un patio interior generoso. Mi abuela transformó su casa en una especie de cité, así arrendaba las piezas a los temporeros que llegaban durante el verano. Fue complicado cambiar nuestra casa de dos pisos, que, pequeña y todo, era más espaciosa que las dos piezas de 5×5 que nos cobijaron por casi 4 años. En una pieza teníamos comedor, cocina, sala de estar y zona de estudio. En la otra estaba el dormitorio, con la cama matrimonial en una esquina, el camarote cruzado a los pies y un pequeño espacio para la cuna de mi hermano
La mudanza fue un domingo. Un par de tíos, hermanos de mi mamá, viajaron a ayudarnos. Un vecino feriante nos hizo el flete en el mismo camión que utilizaba para transportar papas a Lo Valledor. Ese viernes, antes de cambiarnos, fue mi último día en el colegio de monjas, del cual solo recuerdo a mi amigo Fernando, un robusto colorín de corte militar, que tenía pecas por toda su cara. Coincidencia o no, Él era el otro niño que estudiaba con beca.
El lunes después de la mudanza debía entrar al nuevo colegio, el glorioso Liceo Municipal A-131 de Buin, por el que ha pasado toda mi familia, y cuando digo toda, es toda. De hecho, hasta ese minuto, yo era el único desertor en el historial académico de ambos apellidos.
Como nos cambiamos en octubre, la posibilidad de encontrar colegio para dos meses era casi imposible. Sin embargo, mi abuela solía jugar al Bingo con la directora del Liceo. Así que en medio de algún “cartón completo” o “la mesa pide”, le debió contar de nuestra situación familiar y de las buenas notas que tenía su nieto regalón. Debido a ese pituto, pude matricularme y terminar 7° básico.
El recelo de mi padre por la educación pública, lo hizo pensar en cambiarme de colegio al año siguiente, a otro de mejor calidad, según él. El establecimiento en carpeta también era devoto de la iglesia, pero este era dirigido por curas. Lamentablemente ahí, no había becas para las mentes brillantes.
Como la plata no sobraba, seguí en el Liceo hasta terminar la educación media.
Viví los mejores años de mi juventud en el Liceo Municipal A-131 de Buin. Desde el día 1 me sentí acogido. Mi primer compañero de banco fue Leonardo, con quien aún somos muy amigos, tan así, que creo que su familia me quiere más a que a él. Con el tiempo fui conociendo a mis nuevos compañeros y la mayoría era buena onda. Casi todos vivían en los sectores populares de la comuna, así que nunca hubo diferencias de opinión. De compañeros tenía a la Martuca, el Rena (Renacuajo, por sus enormes ojos), al Vitoco, el Pollo, el Peca. Una infinidad de nombres y personajes dignos de una historieta de Condorito. Me sentía como en El Porvenir, nadie cuestionaba a nadie. Podías escuchar cumbia, rap o a Silvio y nadie te apuntaría con el dedo.
En la enseñanza media forjé los mejores lazos de amistad, que duran hasta hoy. Nos afiatamos más con Leonardo, empecé a conversar con Rodolfo, Fito para los más cercanos, con quien ahora somos amigos y compadres. También aquí conocí a mi amigo Luis, que llegó al curso en 1° medio. Los cuatro íbamos a todos lados juntos, nos embriagamos por primera vez y también lloramos juntos las penas de amor que por esos años abundaban. Esas cuatro mentes maquinaban las ideas más estúpidas que se puedan imaginar, como cuando en Pucón, en medio la gira de estudios, nos pillaron haciendo un show de strippers a nuestras compañeras.
Afortunadamente, mis amigos también gozaban de cierto talento académico. Los trabajos de arte los hacía Leonardo y yo le completaba las pruebas de matemáticas. Mismo caso pasaba con Rodolfo, que nos hacía las guías de biología y yo las de lenguaje. Luis hacía lo suyo con música e historia. En fin, el salir de cuarto medio con buenas notas, fue un trabajo digno de lo que hoy llamarían Socialismo.
En la Prueba de Selección me fue aceptablemente bien, postulé y quedé en la universidad. Eso sí, mis padres aguantaron la felicidad hasta que llegó el bendito correo con la aprobación del crédito universitario.
La facultad de Administración y Economía de la UTEM, cerca del metro Salvador, en la capital, fue mi casa de estudio por 5 años. A pesar de lo hundido que estuve en los vicios propios de la educación superior, terminé la carrera sin echarme un ramo.
Me agradaba el ambiente de la Universidad. Podías ir de buzo, con tus pelos punk o tu chaqueta de Matrix y nadie te decía nada. Además, siempre había alguien disponible para un par de cervezas.
En 2° año tuve una polola, compañera de carrera. El crónico Síndrome Cirilo, me ha hecho buscar siempre estereotipos de María Joaquina como pareja. En esa oportunidad no fue la excepción. María Jesús se llamaba, era menuda, de metro setenta, pelo castaño liso, siempre vestida a la moda y tenía unos ojos celestes que me encandilaron desde que la vi en el mechoneo.
A mis amigas de la U no les caía bien la Jechu, como le gustaba que la llamaran. La encontraban muy pituca y decían que me miraba en menos. Yo nunca me fijé mucho en eso, a decir verdad, no me percaté de los detalles. Sin embargo, un día que me invitó a una fiesta con sus amigos, lo entendí todo.
El carrete era en un departamento cerca de Escuela Militar. Llegamos al lugar y antes de tocar el timbre, me soltó la mano. Entramos y miré alrededor. El lugar estaba lleno de Franciscos Javieres y de Sofías Ignacias, como en el patio de aquel colegio católico. Saludamos a un par de personas, noté que me presentó como su amigo. No le tomé mucha importancia y me fui a la terraza a tomar un poco de aire. Pasado unos minutos, Ella se acercó a la terraza con un amigo, venían comentando de por qué la Jechu se había matriculado en una U de tan bajo pelo. En eso, su amigo me preguntó: – ¿Qué opinai tu flaco?, ¿es rasca esa U, cierto? –
Su pregunta me dejó atónito, nunca me había enfrentado a un comentario de ese tipo. En eso, complementó la pregunta con:
- “La UTEM es como esos típicos colegios municipales con nombre de avión de guerra, J-222 o Z-530… Jechu, esa U no es tu ambiente ¡Cámbiate a la Católica mejor!,”.
En ese instante me cayó la teja, tomé mi chaqueta y me fui. Hice oídos sordos a los gritos de María Jesús intentando detenerme. No podía creer lo que había escuchado, ¿Qué se creía ese rucio con cara de comercial? Tenía tanta rabia, que estuve a punto de devolverme y enseñarle a ese imbécil cuantos pares son 3 moscas, pero decidí mejor partir a casa.
Llegué al metro y me senté en el suelo del andén. Pensé en la frase que había escuchado. Gramaticalmente, ese flaco estaba en lo correcto, nuestro colegio tenía nombre de avión. Pero no significaba que fuera menos que el resto. Y si tenía nombre de avión, junto a mis amigos supimos pilotearlo y hacerlo parte nuestra. Durante años dominamos nuestro avión con maestría, haciendo piruetas y superando los obstáculos que se cruzaban por delante, al igual que Maverick, el protagonista de Top Gun. Con la diferencia que, en nuestra historia, no había solo un piloto, entre todos sacamos la película adelante.
Ahí entendí que, en este mundo rodeado de Chimus, Zanahorias y Chicos Lillos, tener las mismas oportunidades parecía una utopía. Que no importaba si estudiaste en un colegio con nombre de avión, o en uno franciscano. Es más importante ser buena persona, que saber de ecuaciones diferenciales.
En eso, llegó un mensaje de texto de mi amigo Leo:
- “¡Desubicado! te he estado llamando, ¿Dónde estás? Cuando leas esto, llámame. Mi mamá está de cumple y te espera a tomar once”
Miré el celu y sonreí.
Mi teoría se confirmaba, los padres de mi amigo me querían más que a él.